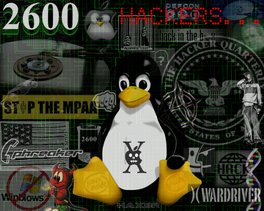Hacia mucho tiempo que no hacia esto...¿hacer que?, escribir cosas sin que necesariamente otro tuviera que leerlas...bueno tambien tu estas arriesgandote demasiado y puede qe nadie te lea...es verdad puede que nadie me lea pero igual las escribo...entonces para que escribes?...no hay motivo ni verdad oculta en este asunto solo queria escribir un poco..y de que sirve escribir si nadie te va a leer, incluso la secreta intencion que puedas tener al escribir estas lineas pueden estar dirigdas a alguien...¿a si, acaso eres adivino? y si lo fuese dime a quien escribo?...no te puedo decir a quien escribes pero estoy casi seguro que lo escribes para alguien.
No tiene nada de malo decir que uno escribe a otro y el otro jamas se entera, los amores ocultos mas que los que se declaran, sufren de los millones de posibilidades para que el amor se desarrolle de una u otra forma, pero a diferencia de los que se declaran, los que sufren en silencio pueden componer grandes poesias y novelas para aquellos que no estan, pero nunca estas mismas poesias se comparten, e inevitablemente se pierden con el paso de los años.
lunes, 29 de diciembre de 2008
sábado, 13 de diciembre de 2008
Rebeliones coloniales
Rebeliones Coloniales, un antecedente a la independencia de España
Durante la colonia en América latina se fueron llevando a cabo una serie de reformas que procuraban mejorar el sistema de recolección de impuestos, estas reformas se volvieron más duras a mediados del S XVII durante la guerra de los siete años entre España e Inglaterra, haciendo más intenso el monopolio en el aguardiente y en el azúcar por todo el territorio colono.
La segunda mitad de ese siglo se caracterizó por grandes alzas en los impuestos de el aguardiente, la caña, la sal, el tabaco y la alcabala; alzas que generaron malestar entre la población de los virreinatos en América, pero fue hasta finales de la década de 1770 cuando se intensificaron estos malestares gracias a aumentos desmesurados en todo lo que se pudiera gravar ya que el 16 de junio de 1779, España declaró la guerra a Inglaterra, que en aquellos momentos libraba una contienda con sus colonias de Norteamérica, las cuales, en lucha por su independencia de la metrópoli, estaban apoyadas por Francia.
Sin embargo, el auxilio de España a los futuros Estados Unidos de Norteamérica provenía más de la necesidad de abatir el poder de Inglaterra en el Nuevo Continente, cuyo triunfo temía, como cabeza que era de un gran imperio en la América central y meridional, que de simpatías por los rebeldes.
Previamente a la ruptura de hostilidades con la Gran Bretaña, España había enviado a Londres una propuesta de mediación en el conflicto (inspirada en la esperanza de recuperar Gibraltar), que en marzo de 1779 fue rechazada por Inglaterra.
Se libró la guerra, y España se vio debilitada en sus colonias, los colonos lo entendieron y decidieron actuar de una forma rápida, buscando, de esta forma, poder llegar a una libertad, o autonomía, que se empezaba anhelar por toda la América Hispana. Estos movimientos fueron sangrientos y violentos, de gran movilización de masas, mostrando que el pueblo es un factor con le que no contaban los Españoles en la puja por el poder con los criollos, además dejaron mucha experiencia para los futuros movimientos independistas, a un costo grandísimo.
En este ensayo miraremos dos casos particulares de revoluciones coloniales, enfocándonos en América del sur: El caso de Tupac Amarú en el Perú y el caso de la insurrección de los comuneros en Colombia, casos que, como todos, fueron bastante seguidos en el tiempo, pero estos dos, sin duda alguna, fueron grandes hechos en la historia, por sus logros y por la gran movilización de masas que lograron, además de poner gran presión en los virreinatos y amenazar con una independencia, siguiendo el ejemplo Estadounidense, temido por los Españoles en sus colonias.
La rebelión de Túpac Amaru
Hubo varios levantamientos en América Latina mucho antes de los periodos de independencia que marcarían definitivamente el destino de las naciones de la misma. Es importante entonces señalar que estos levantamientos que en algunos casos fueron conjuntos y en otros totalmente desconectados de otros procesos, señalaron una verdadera ruta a seguir de los grupos revolucionarios. El caso de Túpac Amaru aunque no fue el único si resulto ser muy importante en esta época tan convulsionada en América Latina.
Túpac Amaru nació en 1738 y como tal descendía directamente del último Inca ajusticiado en 1572. Esto resulto muy importante si se tenía en cuenta que el siglo XVIII llamado “siglo de las luces”, inspiraría en diferentes puntos del planeta numerosos levantamientos contra regímenes opresores y de gran desigualdad social. Túpac Amaru entonces emprendió su lucha contra la tiranía colonial, pero al contrario de lo que en la historia común se dice, no fue un levantamiento armado en primer momento. La rebelión igual que en los comuneros empezó por vías legales, exigiendo derechos consagrados en el consejo de indias y respondiendo así a lo que ellos denominaban el justo rey (Carlos III) contra los corruptos corregidores. El levantamiento así empezó contra el corregidor Antonio Juan Arriaga el 4 de junio de 1780, cuando después de infructuosos intentos por que el visitador le escuchara y el mismísimo consejo de indias en Sevilla (a donde viajo con grandes gastos) no le prestara atención, el levantamiento en armas se haría evidente. Resulta sorprendente entre otras cosas que su esposa Micaela Bastidas, fuera una de las principales generadoras del movimiento revolucionario, demostrando la importancia de la mujer en estos movimientos que se veían como alternativos a la opresión de los gobernantes españoles. El 16 de noviembre de 1780 hace su famoso sitio al Cuzco, y resulta importante porque por vez primera el poder español se veía amenazado en el Perú, y porque Túpac (resplandeciente) Amaru (serpiente) estaba ya dispuesto a tomar el poder.
El virrey Agustín de Jáuregui veía como su poder estaba amenazado y por eso empezó a formar a un numeroso ejército para hacerle frente a la rebelión. También le poder eclesiástico se veía amenazado, pero al contrario de lo que se pensaba en una ocasión en la que se quemaron algunas iglesias de los dominicos, Túpac Amaru decidió donar parte del botín obtenido para restaurar las iglesias quemadas. El sombrero que lucía quería significar su rebeldía a los españoles, y por eso ni su modo de vestir ni mucho menos sus estrategias tenían que parecerse a las de sus enemigos. He ahí uno de los puntos en las cuales las rebeliones sudamericanas se parecían bastante entre sí. El virrey Agustín de Jáuregui aun mas asustado por esta clase de comportamientos de Túpac Amaru decidió tomar acciones al respecto, y decidió fortalecer la ciudad del Cuzco para no sufrir un asedio como el de noviembre de 1780. Túpac Amaru que tenía espías en el bando español, se entero de esta estrategia y decidió avanzar con sus soldados (en su mayoría indígenas) hacia el sur, para no tener que enfrentar directamente a los grandes ejércitos de Buenos Aires y Perú.
Entre 20 mil y 22 mil indígenas armados tenía el ejercito de Túpac Amaru en 1780, y ya para el 2 de enero de 1781 cuando se intento hacer el segundo sitio al Cuzco, había ascendido a 40 mil indígenas rebeldes. Esto claramente demuestra el poder de concentración que tenia Túpac Amaru frente a otros líderes, y más aun frente a un poder que no se veía como una representación de ningún interés popular.
Un ejército pobremente armado no puede resistir mucho tiempo, y así sean muchos más y con más ganas de luchar, la pelea queda muy difícil de ganar. Y esto fue lo que ocurrió con Túpac Amaru, ya que el mismo veía como un pequeño reducto de ejércitos españoles podía derrotar a un ejército superior en número como lo era el suyo, pero que no estaba entrenado para el manejo de las armas. Aun así la tiranía local se haría notar con los métodos de tortura a los que se sometía a los rebeldes, a Túpac Amaru se le obligo a ver como ajusticiaban a su familia, así como también fue sometido a un desmembramiento con 4 caballos, del cual valerosamente se salvaría y resistiría, y aunque este método no funcionó el miedo del corregidor José del valle y del traidor Francisco Santa Cruz por una posible venganza, se decidió decapitar a Túpac Amaru para ponerlo en una pica en diferentes pueblos y así atormentar a la población local.
Posteriormente su medio hermano así como su sobrino seguirían con la lucha revolucionaria pero al igual que Túpac morirían pronto ajusticiados por las duras luchas contra los levantamientos en América Latina, que aunque España y Francia apoyaron la independencia de Estados Unidos, no estaban dispuestos a tolerar lo mismo de parte de los estados bajo su dominio. Túpac Amaru entonces si sirvió de referencia para otros movimientos revolucionarios como el de los comuneros en la Nueva Granada, así como uno de los precursores de la independencia de las colonias de España.
La rebelión de los comuneros
En Colombia pocos meses después de la muerte de Tupac Amarú y con el contexto antes expuesto en el virreinato de Nueva Granada, siendo Virrey Manuel Antonio Flores, no escapaba de los incrementos en los impuestos de la sal, el tabaco, el juego y el aguardiente principalmente. Encargado de recaudar estos impuestos, viaja en 1778 desde España el oidor Juan Francisco Gutiérrez de Piñeros, personaje poco querido en el común de la gente por su propósito en la Nueva Granada.
Este cobro causo escándalo en la mayoría de las personas, y, sobre todo, en el norte del virreinato ya que esta era una zona jugadora, fumadora y tomadora (más que el promedio de ese entonces), a lo cual el 22 de octubre de 1780 se presentan los primeros levantamientos en Simacota, Mogotes y luego en Charalá, todos estos en la provincia de Socorro en Santander; este hecho se esparció por toda la provincia de Socorro y fue el 16 de Marzo de 1781 cuando el pueblo no aguantó más y empezó una serie de revueltas, en un principio liderada y protagonizada por gente pobre, pero después personas mejor ubicadas se hicieron participes y lideraron el movimiento, factor que es único y particular de esta rebelión, ya que en el resto de América del Sur, donde hubo revolución, los principales protagonistas eran los indígenas y gente pobre; el movimiento de los comuneros, llamado así porque de éste hacían parte los comunes de la provincia de Socorro, se hizo de líderes criollos como José Antonio Monsalve, Salvador Plata, J. Antonio Estévez, Francisco Rosillo y quien hiciera de líder militar Juan Francisco Berbeo.
Una vez reunidos y organizados se acordó viajar a Santa Fe para hacer escuchar sus peticiones al Virrey, durante su viaje los comuneros reciben nuevos adeptos alcanzado a sumar 20.000 personas que no aguantaban más esta situación de altos impuestos y demás abusos; frente a esta situación el oidor José Osorio lideró un ejercito de 200 hombres que buscaría hacerle frente y hacerlos volver a sus tierras, salieron a encontrarlo y se toparon con ellos en el puente real (hoy puente nacional), donde Osorio vio como sus hombres se cambiaban de bando o huían despavoridos al ver tanta gente.
Fortalecidos por esta victoria siguieron su camino y en Nemocón se unieron con el cacique Ambrosio Pisco, impregnado de la lucha de Tupac Amaru lo que asustó a los líderes en Santa Fe y salieron a su rápido encuentro en Zipaquirá, encargado de esta tarea estaba el Arzobispo Caballero y Góngora junto con otros, quienes se sentaron a negociar unos acuerdos que fueron consignados en las capitulaciones allí firmadas.
En dichas capitulaciones los Neogranadinos pretendían eliminar o reducir los impuestos que se habían instaurado en el virreinato referente al aguardiente, el juego, el tabaco y la sal, principalmente. Además de esto, los criollos exigieron más oportunidades en los cargos públicos, privilegiados sólo para los españoles y, por último, exigieron perdón y olvido para todos aquellos que participaron en las revueltas.
Aunque estas capitulaciones fueron aceptadas por la comisión que los atendió, fueron desconocidas y rechazadas por el virrey quien argumentó que estas capitulaciones no se podían tomar en serio ya que habían sido obligadas a firmar bajo presión, en consecuencia de esto José Antonio Galán, único líder popular, decidió levantarse otra vez, siguiendo derecho en Santa Fe hasta Mariquita, donde fue capturado y sentenciado luego de varias batallas; junto con Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz, y Manuel Ortiz, quienes fueron condenados a sendas sentencias. Las sentencias se generalizaron por todo el virreinato, a los pobres les daban sentencias más duras mientras que a los adinerados y terratenientes les daban sentencias laxas como multas.
Aunque en otras regiones hicieron el intento de levantarse como lo hicieron los comuneros de Socorro no lo lograron, pero la semilla contra el español estaba serrada y había la prueba de que se podía vencer, sobre todo aprovechando el difícil momento del imperio español.
Conclusiones
Es difícil determinar en qué medida estos levantamientos pudieron ser utilizados posteriormente en revueltas de América latina, pero no se puede negar el valor de las mismas. Digo que es difícil determinar, porque en la historia como en cualquier otra ciencia social, es muy posible que las cosas se hubiesen dado de una u otra manera. Lo que si queda claro es que estas rebeliones populares, se dieron primero bajo los parámetros legales que permitía la ley. No se puede negar que estos parámetros en muchos casos fueron engorrosos, costosos e ineficaces (caso de Túpac Amaru en su viaje a España) o desechados y destruidos (caso Los comuneros y cuando Manuela Beltrán rompe el famoso edicto). La arenga popular que decía “Viva el rey, fuera el mal gobierno” ejemplificaba claramente lo que era nuestra época colonial. Había un profundo respeto por las instituciones, pero más que el yugo español, había tras de sí una inconformidad hacia los dirigentes.
Aunque los levantamientos fueron de corta duración, los hechos introdujeron nuevas ideas políticas dirigidas a legitimar el movimiento social, entre las cuales se encuentran el de la soberanía popular que se evidenciaría en los hechos políticos de la región. Estos efectos también se evidenciarían durante el siglo XIX, pues fue durante este periodo en el cual se arraigó la idea de una libertad económica ilimitada, conforme a una economía fundamentada en la producción centrada en muy escasas mercancías de carácter exportable y de un comercio que dependiente de ellas: el liberalismo económico encontró por estas razones en Santander y en sus tierras que se caracterizaban por su fertilidad, condicionando el ejercicio de la política pública y los movimientos sociales.
La rebelión de Tupac Amarú coloco de manifiesto el descontento que existía por la imposición de las reformas fiscales y la corrupción en los funcionarios (corregidores). A consecuencia de esto los repartos así como el sistema de corregimientos serían abolidos. En 1787 se crearía la audiencia del Cuzco, respondiendo a una demanda por una eficaz administración de justicia local. La rebelión es reconocida en América Latina, por ser el primer levantamiento además de ser un antecedente en la liberación de los esclavos, ya que Amarú promulgó su famoso “Bando de Libertad”. Tanto el levantamiento de los comuneros como el de Túpac Amaru serian reconocidos por su valor tiempo después, ya que los independistas del siglo XIX estarían más influenciados por la revolución francesa (1789) que por los movimientos de ascendencia indígena o popular, en el imaginario local del pueblo, los levantamientos se vieron como algo “posible”, y algunos de los lideres que habían apoyado estos levantamientos formarían parte fundamental del movimiento revolucionario de principios del siglo XIX, ya que creían que la libertad estaba aun por encima de la ideología promulgada. Incluso aún en las arengas de 1810 en Colombia, se seguía vitoreando el “Viva el rey, fuera el mal gobierno”.
Bibliografía
VALCARCEL Carlos, Rebeliones Coloniales Sudamericanas, 1982, Fondo de Cultura económica, México.
AGUILERA Mario, Los comuneros: guerra social y lucha anticolonial, 1985, Bogotá.
ARCINIEGAS Germán, Los comuneros, 1975, Bogotá.
WIKIPEDIA http://es.wikipedia.org/wiki/Insurrecci%C3%B3n_de_los_comuneros
WIKIPEDIA
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Amaru_II
SAEZ Ángel, España y la guerra contra Inglaterra entre 1779 y 178, 2007, España
Publicado por
Andrés Lizarazo
en
13:11:00
3
comentarios
![]()
jueves, 11 de diciembre de 2008
El cine tambien colabora
Un articulo que no es mio pero que me parecio muy valioso respecto al poder del cine en un pais. Mas interesante aun resulta saber que durante la epoca de la dictadura argentina (1976-1983) el cine y en general el arte fue una poderosa manera de "calmar" a la gente.
EL CINE TAMBIEN COLABORA
Por Santiago Garcia.
Durante la dictadura hubo un grupo de artistas que realizaron películas cuya temática e ideología parecían adecuarse demasiado bien a los preceptos del gobierno militar. Varias de ellas se convirtieron, sin anunciarlo, en películas oficialistas, con todo lo que esto significa para la historia de nuestra cinematografía. Empieza la dictaduraLos años siguientes al golpe de Estado fueron, sin ninguna duda, los peores de toda la historia del cine argentino. Hubo crisis anteriores y posteriores, pero lo que ocurrió en nuestro cine durante esa época supera ampliamente, a todo nivel, cualquier otro período. La producción de películas se redujo en forma drástica a la mitad de lo que se hacía en el anterior esplendor. Hasta cineastas bastante prolíficos como Emilio Vieyra y Enrique Carreras también vieron reducida su producción durante la primera parte de la dictadura. Esto no significa que no hayan respaldado con su cine la ideología de la dictadura, de ninguna manera, es sólo un indicador más de una reducción de toda la producción en su conjunto y de un proceso del que no estuvieron ajenos. Raúl De la Torre declaró: “Jamás se produjo un cine del régimen”. Esto es lo que muchos han querido pensar o creer e intentan transmitir como idea a la hora de celebrar las películas de este período, justamente aquellas que suenan muy parecidas a un cine oficialista. Sin embargo, durante la dictadura había films más o menos complejos o críticos o simplemente desesperanzados que lograban estrenarse. Es que más allá del siniestro plan del gobierno por combatir todas las ideas, quedaron muchas cosas que se les escaparon, ya que como resulta obvio, la sensibilidad artística les había sido negada por completo. Sin embargo, los films que tuvieron problemas fueron innumerables, no solo los dramas, también el cine de terror fue perseguido sistemáticamente. La censura adquirió formas diversas y alcanzó los lugares más variados. Se es-tablecieron, por ejemplo y entre varias reglas, que no era apto para televisión el material que: “desvirtúe la imagen de los guardianes del orden, presentados como cínicos, despiadados o codiciosos, o tratando al crimen de una manera inescrupulosa o frívola”. Obviamente esto llegó al cine, aunque no de forma equitativa. Por ejemplo, la dictadura se molestaba si Armando Bó ridiculizaba a un oficial de policía, pero Palito Ortega se daba el lujo de poner a Carlitos Balá haciendo un cameo como un policía en ridículo sobre el final de Vivir con alegría.
Filmar con alegriaEl 3 de abril de 1976, el Capitán de Fragata Jorge Bitleston, interventor del Instituto Nacional de Cinematografía, dijo claramente en un discurso que iba a “ayudar económicamente a todas las películas que exalten valores espirituales, cristianos, morales e históricos o actuales de la nacionalidad o que afirmen los conceptos de familia, del orden, de respeto, de trabajo, de esfuerzo fecundo y responsabilidad social, buscando crear una actitud popular, optimista en el futuro...”. El mejor transmisor de estas palabras fue Ramón Palito Ortega, famoso cantante y estrella cinematográfica, quien durante la dictadura militar realizó toda su filmografía como director, empezando con Dos locos del aire, estrenada el 22 de julio de 1976. Aunque no solo el cine lo conectó con el gobierno. En su libro sobre Palito, el periodista Hernán López Echagüe cuenta que “compone jingles para la dictadura y, en especial, para la marina que conduce el almirante Massera”. También allí se cuenta cómo durante la dictadura y la intervención de Bussi “Palito, graciosamente, se pliega cantando sus baladas en la zona militar”. Dos Locos del aire funciona como un elogio de las instituciones en el poder a partir de la Fuerza Aérea y también, como una defensa de la fe católica - algo muy recurrente en la filmografía de Ortega - y los símbolos patrios. Ver volar - con una canción de Palito sonando de fondo - los mismos aviones desde los cuales durante ese mismo año en que él los filmaba, tiraban gente en el Río de la Plata, no puede ser tolerado ni disculpado bajo ningún concepto. Así como tampoco debería ser olvidado. Brigada en acción comienza con una persecución en montaje paralelo con imágenes de una exhibición de acrobacia por parte de la policía. Corre el año 1977 y el director elige ese plano para iniciar su film, y luego agrega una visita guiada por el museo policial con alguien que nos explica: "Naturalmente los medios para combatir el delito se han modernizado de modo de colocar a nuestra policía entre las mejores del mundo. Durante las veinticuatro horas del día hombres y mujeres trabajan de distintas formas, velando por la tranquilidad de sus semejantes". Sí, la policía de 1977 es a la que se refiere el film. Estos elogios se multiplican alegremente y hay espacio para todas las bajadas de línea posibles. En este sentido, hay varios ejemplos: hay un niño huérfano en el film que declara su deseo de ser policía, o la permanente presencia de exhibiciones acrobáticas y destrezas varias de las diferentes unidades de la policial. El hermano de uno de los protagonistas dice ser estudiante universitario, pero no lo es, es un delincuente común. No hace falta aclarar cuál es la ideología detrás de este absurdo personaje. Pero el punto que resume la auténtica ideología del film está en una canción que es una pieza digna de estudio en sí misma. Uno de los policías de la brigada muere en un enfrentamiento y al recibir Ortega la noticia, se escucha la siguiente canción, a la par que se observa al Falcon que maneja, dirigirse sin rumbo por la ciudad: "Pobre de esa gente que no sabe a dónde va/los que se alejaron de la luz de la verdad/esos que dejaron de creer también en Dios/los que renunciaron a la palabra amor. Pobre de esa gente que olvidó su religión/esos que a la vida no le dan ningún valor/los que confundieron la palabra libertad/los que se quedaron para siempre en soledad”. Esta es la descripción que elige Palito para hablar de la delincuencia en su película. ¿A qué delincuencia se refiere exactamente? En estos films de Ramón Ortega y su productora “Chango” (nacida con la dictadura) hay un elemento que es irrefutable: nada es accidental, ni existe ambigüedad posible, sabían lo que estaban haciendo y por qué. Nada es inocente, como tampoco lo es que hoy muchos lo olviden y traten a Ortega como si esto no se hubiera hecho jamás. O como si nunca hubiera escrito -en lo que varios han reconocido en su momento era una alusión a los cantantes de protesta - “si no te gusta que la gente esté contenta/ si no te gusta ver feliz a los demás/ tirate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas si querés podes gritar”. El único film que produjo “Chango” fuera de la dictadura fue Tacos altos (1985) dirigida por Sergio Renán. Aunque sus dos películas más siniestras son las arriba nombradas, el resto de su filmografía no es del todo inocente. Que sean muy malas películas no las absuelve. En Amigos para la aventura (1978) la insistencia por festejar “una nación de paz” de ninguna manera puede ser accidental. Como tampoco lo es que Vivir con alegría (1979) termine con una cita de Juan Pablo II cubriendo toda la pantalla. Este film es el más claro con respecto a los valores católicos, patriarcales y conservadores del director, y en su notable mediocridad igual es el más logrado de su carrera. ¡Qué linda es mi familia! (1980) es el último de sus títulos. Allí, Palito Ortega hace de hijo adoptivo y su padre (Luis Sandrini, obviamente) echa al padre biológico cuando éste viene a reclamarlo. Proviniendo de este cineasta, se puede afirmar con seguridad que las casualidades no existen y que, en consecuencia la lectura de esta escena es definitivamente aterradora.
Papelitos de coloresEl Mundial de fútbol apareció de distintas formas en muchos films del año 1978, a veces con una simple mención, otras en puntos clave del argumento. Pero hubo una película que con convicción y seguridad se transformó en la película oficial del evento deportivo. El 24 de mayo de 1979 se estrena La fiesta de todos (1978) dirigida por Sergio Renán, con guión de Hugo Sofovich y Adrián Quiroga (seudónimo de Mario Sábato). Este alevoso panfleto está construido sobre un material previo, filmado por un grupo de brasileros que, frente a la derrota de su equipo, decidió vender las imágenes documentales que habían registrado. A dichas imágenes, algunas de cierta calidad y valor documental, se le agregaron una serie de sketchs de fuerte contenido ideológico y de una pobreza cinematográfica asombrosa. Una seguidilla de momentos vergonzosos en donde impera un punto de vista por demás homofóbico, racista y xenófobo, un verdadero despliegue de contenido ideológico fascista. Y como refuerzo a todo esto aparecen discursos políticos nada inocentes ya sea mediante gags o directamente con gente hablando a cámara. Esta defensa de un evento, tan siniestro por el momento del país en el que se desarrolló, convierten a La fiesta de todos en la película más oficial de la dictadura, dirigida nada menos que por Sergio Renán, quien años antes había ganado prestigio internacional con La tregua y por lo tanto era un realizador con un nombre, una carrera y un compromiso extra con el cine nacional. El film posee un elenco que incluye a una variada y numerosa oferta de estrellas del cine y la televisión. No falta don Luis Sandrini; así como tampoco, Juan Carlos Calabró en su clásico papel de “El Contra”, esta vez, virado astutamente hacia la idea de estar “contra todos”. También brillan en cámara una gran cantidad de periodistas deportivos, desde el oficialista José María Muñoz o Enrique Macaya Márquez, hasta los etiquetados de ser más progresistas como Diego Bonadeo. La calidad de todo el material que no posee el formato de documental es en extremo mediocre, aunque incluso el documental se ve arruinado en algún momento por el fútbol ballet, una de las peores ideas en la historia de las peores ideas, verdaderamente patética; aunque muy por encima de eso, están los discursos, que hoy producen indignación. A continuación se transcriben dos de ellos a modo de muestra. En las primeras escenas del film, que no parecen filmadas por el equipo original del documental, pero que son un institucional de las obras del Mundial, el periodista Roberto Maidana dice: "Esto que estamos viendo y nos emociona hasta las lágrimas es un símbolo que representa nuestras ganas de ser, de hacer, de demostrar que podemos. Porque detrás de estos chicos y más allá de los hombres que con tanto trabajo y capacidad organizaron el mundial estuvieron miles de argentinos anónimos que construyeron estadios, carreteras, aeropuertos y que tendieron comunicaciones desde la Argentina y hacia el resto del mundo. Y todo ello concluido y funcionando mucho antes de la fecha de iniciación del torneo, dando la mejor respuesta a los escépticos del "no llegamos". Para nosotros, los argentinos, la historia importante empieza antes de esta fiesta y termina en esta fiesta. Porque el Mundial para nosotros fue un desafío donde el fútbol no tenía nada que ver. Sí la malevolencia y el escepticismo. Y respondimos con las obras realizadas y con la actitud serena y generosa de un pueblo maduro, de pantalones largos". Segundos antes habíamos visto la fiesta inaugural y a unos orgullosos Videla, Massera y Agosti entrando al palco. En el cierre del film, Félix Luna, el historiador más conocido que tiene nuestro país, finge mirar desde un balcón a la gente festejando - la escena claramente está filmada después, aunque caen papelitos desde arriba - y explica: "Estas multitudes delirantes, limpias, unánimes, es lo más parecido que he visto en mi vida a un pueblo maduro, realizado, vibrando con un sentimiento común, sin que nadie se sienta derrotado o marginado. Y tal vez por primera vez en este país sin que la alegría de algunos signifique la tristeza de otros". No se puede agregar más a semejante testimonio. Renán manifestó posteriormente su arrepentimiento por esta película, pero también dijo que no acepta las lecturas de mala fe que se habían hecho sobre ella. Pero basta una mirada objetiva para descubrir su ideología nefasta y establecer que no puede haber mala fe en sentirse profundamente ofendido por una película de estas características. Muchos historiadores y críticos de cine han “perdonado” este film y tratan de olvidarlo.
Los unos y los otrosEn esta época la serie de Los Superagentes realizaron el grueso de su producción, con posibles lecturas políticas, pero sin meterse de lleno en ese conflicto excepto por la simple idea de un grupo fuera de la ley que combate a los “malos”, pero esto no nació con la dictadura. Más complicado es el caso de Emilio Vieyra cuando en 1980 sus dos films, Comandos azules y Comandos azules en acción, representaron una forma de elogios a los comandos del título que luchan “por un mundo de paz”, una vez más, las lecturas no son directas, pero los comandos están encubiertos. El concepto de bandos aparece en muchos films, incluyendo Las muñecas hacen ¡Pum! (1979) de Gerardo Sofovich, donde la organización AMOR combate a otra llamada ODIO. Por supuesto, Enrique Carreras realizó sus aportes con la ayuda de Luis Sandrini. Ambos habían hecho en 1974 la remake de Los chicos crecen, pero en 1977 lograron alcanzar otra marca al hacer una nueva versión del film de 1939 Así es la vida, un título que ya era conservador en aquellos tiempos. Esta nueva película agrega al Regimiento de Patricios y luego, un desfile-exhibición de los Granaderos en la Rural (el film transcurre en 1910) al grito de ¡Viva la patria! por parte de los protagonistas. En 1981 el mismo Enrique Carreras produciría, quisiera creer que por accidente, otro escalofrío en los espectadores cuando en Sucedió en el fantástico circo Tihany, el comisario interpretado por Tincho Zavala dice “están apareciendo los desaparecidos”.
Censura y persecusionLa lista de censurados es muy grande y como consecuencia de ello, todo el cine nacional se apagó. Casi no hubo películas argentinas en los festivales, a excepción de algún título de Enrique Carreras como Las locas (1977) o Patolandia nuclear (1978), otro elogio apasionado al progreso nacional en envase de película infantil. Cuando La nona fue rechazada en Cannes su director, Héctor Olivera, declaró: “Como dijo el Presidente Videla en Roma, iremos a dar la cara por el país”. La película fue exhibida, pero al margen del festival. Muchos artistas y directores se hicieron eco de un orgullo patriótico y apoyaron al cine nacional aun desde lugares decididamente cercanos al gobierno de la dictadura. Mientras muchos se fueron al exilio, otros filmaban y festejaban los tiempos que nos tocaban vivir. Los cineastas Pablo Szir, Enrique Juárez y Raymundo Gleyzer, eran desaparecidos por la dictadura en 1976, el año de Dos locos del aire. Se intentó destruir por completo toda copia de Los traidores, así como también el resto del material del grupo “Cine de la base” y el cine de la resistencia de toda la última década. El esfuerzo y el coraje de algunos valientes hicieron que eso no fuera posible. Hoy, ese material se puede ver, alquilar, y se lo exhibe en las escuelas. Por otro lado, los cineastas y actores que con su cine parecieron apoyar a la dictadura, han sido exonerados por muchos. Palito Ortega es considerado un ídolo en la televisión actual. De la verdadera devastación producida en nuestra cinematografía durante esa nefasta época, todavía nos encontramos pagando las consecuencias. Desde lo estético hasta lo ideológico, nuestro cine logró, poco a poco, conseguir salir de este estancamiento. Las nuevas generaciones consiguen hoy un nivel nuevamente alto, con ideas visuales y un universo complejo y completo. Una de las claves para el crecimiento de nuestro cine está en no olvidar esta época oscura de la historia ni a sus participantes. Al mismo tiempo que se construye algo nuevo, maduro, con memoria, pero con la mirada en el futuro.
Publicado por
Andrés Lizarazo
en
23:42:00
0
comentarios
![]()
Sobre la muerte
Sobre “La muerte”
Hipótesis:
Nuestra incapacidad para comprender la muerte no solo radica en que no podemos sentirla “objetivamente”, sino que también no reconocemos el valor de nuestra propia vida y la de los demás. Preferimos llorar amargamente por el que ya no esta, y vivir angustiados y con rabia por el que aún vive.
La muerte vale cuando nosotros reconocemos la muerte de otro y reconocemos la muerte del otro cuando apreciamos nuestra propia vida…muy poco probable que alguno pueda aceptar este argumento, pero aunque unos falsamente entiendan que la muerte es una sola y como tal no hay otra, encontramos que si puede haber muchas más muertes, y que cada nueva muerte es una legitimación mas de nuestra vida. ¿Acaso resulta inválido pensar que no podemos alegrar nuestras vidas con la muerte de otros? Se nos ha enseñado que sería ingrato y hasta falto de educación hacer semejante afirmación, pero también se nos ha dejado pasar que la rememoración de un muerto, no es más que un terrible acto de egoísmo en donde lloramos amargamente no por la vida perdida si no por la falta de nos ha de hacer esa persona. Pero no considero que esta afirmación mía tenga necesariamente un toque de angustia en el lector ni menos aun que pretenda subvertir todos los valores de la “memoria” hasta ahora expuestos…NO, al contrario, si puede hablarse de “Muertes” (como Derrida) porque se pensaría acaso de mala manera pensar que no puedo jugar con la muerte. La muerte es una palabra, la muerte no se aplica solo para el ser querido que se encuentra hoy y mañana desaparece, la muerte es un concepto, y como concepto tiene vida propia, la palabra muerte en realidad nunca muere, menos aun puede compararse con la nada, tanto muerte como nada, existen, existen en mi memoria, existen como medio para representar esa ausencia del otro, existe en mi memoria porque como la muerte está allí, ella me pone unos límites, ella no me deja pasar y menos aun me deja experimentar lo que significa la muerte, solo puedo especular sobre la muerte, porque al igual que las decisiones que se toman en la vida…para la muerte solo existe una oportunidad y nada más.
¿Entonces se preguntara el lector hoy, porque el concepto de muerte aun sigue existiendo? ¿Por qué no hacer el luto en silencio y evitar al máximo de hablar del desaparecido? ¿No estaría en contradicción aparente afirmar que algo está muerto así digamos “muerto” es vivo para nosotros? Si lo anterior es si en cualquier pregunta ¿Por qué seguimos hablando de muerte? Lo que está muerto según nuestra apreciación es lo que deja de existir, pero como ya había dicho no se trata de existir o no existir, ahora va mas allá, se trata de entender porque seguimos hablando de muertos. Algunos aunque no parezcan, son muertos en vida. Por eso el desgarrador testimonio de Primo Levi en la trilogía de Auschwitz, demuestra como los hombres ya no eran hombres, ni siquiera animales, simplemente morían, ya no había nada ético allí, simplemente se olvidaba lo que significa ser humano. Si puede haber hombres que puedan ser catalogados como muertos en vida, porque no podremos hablar de la muerte como una calificación al sujeto.
El pensar opera con lo invisible, por tanto allí vuelve a aparecer en escena nuestro muerto, solo vive cuando lo pensamos, porque si hubiera otra oportunidad para vivir solo lo juzgaríamos en la proximidad en la que el este de nosotros. Por tanto como podríamos juzgar a un muerto, si el pensar queda limitado a lo humano y el que no está deja de ser humano. Por tanto ni siquiera bajo los horrores de la segunda guerra mundial, y menos aun con los juicios de Núremberg la humanidad sano completamente su herida. El juicio hacia la muerte por tanto no queda solo en los actores, cuestiona toda la sociedad, cuestiona a los vivos, y como en la Alemania Nazi, cuestiones sobre todo a aquellos que día a día quedaron acomodados en sus residencias ignorando o intentando hacerlo a lo que significaba la muerte de miles de personas. Es cuestionable también que un soldado viva con su muerte a cada momento, que no haya más sentimiento que el de bajar los brazos, y esto mucho más allá de significar algo sobre la muerte, ejemplifica mejor que nadie que la muerte es de vivos, y que aun más terrible que la “eliminación” de otro ser humano, es el estado en el que se encuentran muchos que ya están muertos en vida.
La muerte mas allá de ser un adjetivo que se pone o se quita, la muerte transforma. Lejos de ser un impedimento, resulta ser una excusa de transformación, la muerte obliga a transformar a los individuos. Tanto vencedores como vencidos se transforman con la muerte. No se puede negar que la muerte es de los vivos, y como tal en algo tiene que afectarlo, no solo en el recuerdo de lo que fue y no es, si no en lo que puede ser y será. Para el muerto no hay segundas oportunidades de saber cómo pudo ser la vida si hubiese evitado ciertos vicios o si no hubiese pasado por aquel lugar que le quito la vida, el vivo si puede hacerlo. Pero algunos so pretexto de “recordar” no hacen de la muerte más que un ritual y no de vivir, no relacionan ni la muerte del otro con la vida propio, pero tampoco (y allí sienten la incapacidad) de saber que es sentirse muerto. Por eso termino con una cita de lo que dice Camus en su libro la caída: “Pero, ¿Sabe usted por qué somos más justos y más generosos con los muertos? La razón es sencilla. Con ellos no tenemos obligación alguna. Nos dejan en libertad, podemos disponer de nuestro tiempo, rendir el homenaje entre un cocktail y una cita elegante. Si nos obligaran a algo nos obligarían a la memoria y lo cierto es que tenemos la memoria breve.
Publicado por
Andrés Lizarazo
en
13:26:00
2
comentarios
![]()
Entre pedagogia y enseñanza
Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida.
Lao-Tse (570 aC-490 aC) Filósofo chino.
Que en la educación actual colombiana si privilegie más a aquellos que reproduzcan que a los que crean, no cabe duda. Que se prefiera áreas afines a la técnica y la “costura”, que aquellas que busquen enaltecer y hacer pensar tampoco es mentira. Pero que nosotros los futuros docentes aun sigamos obedeciendo las dos anteriores circunstancias, es mucho mas grave todavía. Más grave aun que no halla intelectuales o evaluadores generales de la situación actual de la pedagogía, es el hecho que esos evaluadores críticos no hagan nada, y peor aun que conozcan la situación y no hagan nada por cambiarla. ¿En que difieren entonces unas palabras de otras cuando a la educación nos referimos?, en primer lugar que conceptos como Pedagogía, Didáctica, Currículo, Educación y Enseñanza, no estén del todo claros, y segundo que al no estar claros estos conceptos fácilmente podemos caer en el error de combinarlos y/o peor aun criticarlos sin saber bajo que fundamento nos estamos moviendo. No quiero hacer en el escrito a continuación una apología total al significado de las palabras porque no tiene ningún sentido, tampoco quiero quedarme en la posición reduccionista de atacar términos cuando el problema de fondo es mucho mas grave aún, pero si quisiera explorar conjuntamente con el lector los términos anteriormente descritos y contrastarlos con lo que dicen cuatro autores (Olga Lucia Zuluaga, Ricardo Lucio, Carlos Vasco y Rafael Ávila) y mi experiencia como estudiante. Como estudiante me gustaría ponerlo en mayúscula ya que estoy viendo los toros desde el ruedo, y más aun que he sentido bajo la experiencia de sentir la línea vertical (maestro/alumno) más de cerca y sobre todo más reciente que los autores citados anteriormente.
La importancia de conocer los conceptos no es solo memorizarlos, si no poder problematizar con ellos por eso no es en vano que algunas disciplinas como la filologia, se den cuenta que le concepto encierra ciertos caracteres especiales de las naciones o de los hombres. La forma de expresarlo y sobre todo de enseñarlo a otros, dice mucho de mi oficio como maestro. Por eso cuando referimos al estado actual de la educación y al manejo discursivo que se da de estos conceptos, también tiende a que estos conceptos sean interpretados de una manera y no de otra. Por ejemplo, una de las principales dicotomías existentes esta entre la relación de la enseñanza de pedagogía y la del maestro común. Y es que ya solo hacer esta distinción implica un problema bastante grave, primero porque se separan dos conceptos que tendrían que ser de un mismo sujeto en dos: los pedagogos y los maestros, entre los que piensan la forma de enseñar y los que finalmente tienen que aplicar lo que los primeros escriben sentados en sus escritorios universitarios y los segundos en sus aulas de clase de colegio. He allí el primer error, el pedagogo reflexiona constantemente sobre su disciplina y necesariamente si lo hace constantemente tiene que saber que no se puede quedar atrás del contexto que lo rodea, así es que el maestro cuando entra al aula de clase no puede quedarse ajeno a las discusiones de la misma, por tanto el maestro tiene que ser pedagogo en ese sentido. Un ejercicio como el de la pedagogía no puede quedarse simplemente en el hecho que se especifiquen las mejores formas de enseñar tienen que trascender necesariamente mas allá, así Olga Lucia Zuluaga nos dice: “ …se refiere tanto a los procesos de enseñanza propios de la exposición de las ciencias, como al ejercicio del conocimiento en la interioridad de una cultura”(Zuluaga), entonces del anterior apartado se infiere que estos ejercicios no pueden quedarse cortos en la enseñanza de cómo llegar a los estudiantes, si no que a su vez modifican al maestro que siempre debe tener una actitud dispuesta a escuchar y aprender. El conocimiento del contexto viene a fortalecer no solo el espacio de aula de clase, si no que al vincular el contexto en el cual se desenvuelven los estudiantes hace que el aprendizaje sea significativo, a la mano y en mucha mayor medida critico.
La interdisciplinariedad cala en los cuatro autores por el hecho de no desconocer lo propio de la pedagogía con el aporte de la disciplina. Tal vez pueda surgir la duda del porque el sistema de educación europeo o americano pueda no tener esas falencias, y es porque realmente puede que no estén descontextualizados de su medio (aun cuando existan casos que si), el problema cuando se hacen estos trabajos de innovación interdisciplinar en estos países, no es precisamente que sus conocimientos estén “mas avanzados”, si no que queremos trasladarlos directamente acá ahorrándonos por demás el trabajo de pensar en un sistema educativo propio. Si ya esta hecho para que traerlo dirían otros, y es que Ricardo Lucio lo ve de esta manera: “ (la pedagogía)…es interdisciplinar y se apoya en la antropología y la filosofía”, por tanto la antropología exige el conocimiento de nuestra cultura y la filosofía exige a su vez una reflexión sobre lo que hallemos. Pero tal parece que para nuestros intelectuales famosos por sus “recetas mágicas” no ha de gustarles de ha mucho que de un día para otro, sus cursos o especializaciones en el extranjero no sirvan de nada, poniendo así en riesgo su propio prestigio y posición social.
Poner en aislamiento al maestro del conocimiento supone que el no este realmente haciendo nada, así Vasco por ejemplo nos dice: (la enseñanza)… “es una saber especifico que incluye el saber disciplinario.” Ahora supongamos que el maestro no sea un licenciado propiamente en una disciplina en el cual pueda “ganarle” un disciplinario “puro”, entonces no puede ni dar conceptos relativos a la disciplina que desempeña, ni tampoco es un pedagogo en la educación. Entonces aún cuando suene feo y que algunos puedan decir que realmente las cosas no son así, resulta necesariamente tácito que mucho futuros docentes tengan estas concepciones en la cabeza, y por eso les urge hacer algún estudio de postgrado para salir rápidamente de la escuela. Parece como si la escuela fuera una cárcel o un lugar de castigo para que ambos (docentes y estudiantes) sean confinados. Nada de estos puede resultar mas absurdo y puede decir mucho de nuestro estado actual en educación. Personalmente pienso que los mejores maestros deberían ir a las escuelas de educación básica y media, y que allí en la formación de los mismos estudiantes, pueda darse un conocimiento mas critico y mas apto para resolver problemas que no tengan necesariamente que contar con la mano del intelectual que nos de ordenes. Si se critica y se desprecia tanto la escuela, es muy probable que los futuros maestros no vean su actividad como importante y decidan dejar el futuro de muchos de sus estudiantes a la deriva.
La doble división entre educación superior y la básica no se haya solamente en cuanto a contenidos, si no a su vez en el trato recibido por estudiantes y docentes recién llegados de la educación básica. En cuanto a contenidos la división se hace muy evidente así por ejemplo tenemos que Rafael Ávila nos con conduce sin el mismo saberlo sobre esta dicotomía cuando dice: (La razón)…”se hace relacionando, comparando, afirmando, negando, argumentando, formulando preguntas y ensayando respuestas”, así que tal parece como esta pintada esta definición parece como si estuviera totalmente ajena al ejercicio en la escuela, ya que siendo un poco extremos algunos docentes universitarios bien pueden creer que ese “conocimiento vulgar” dejado en la escuela tiene que cambiarse en la universidad, y tales comparaciones como “eso lo dejamos para niños de primaria” o “usted ya es universitario” dejan mucho que desear cuando nosotros vemos la etapa de la escuela como improductiva y profundamente traumática. La segunda dicotomía que yo observo al llegar a la educación superior, es el hecho de la “minoría de edad” de los estudiantes, y llamo minoría de edad, al trato recibido al estudiante que aún no es capaz de “pensar” por si mismo, y que necesita que se le ponga en verdad a hacer un ejercicio reflexivo, razón por la cual el docente se convierte así en un salvador y un llamado a cubrir los vacíos dejados por la escuela. El estudiante entra perdiendo a la universidad, y como tal es excluido porque aun no ha aprendido a aprehender. El trabajo intelectual dado a estos estudiantes resulta o demasiado trivial, o tan profundamente complejo que no sale de los limites de la universidad dejando en ambos casos al estudiante como al principio…totalmente descontextualizado. Las oportunidades para que un estudiante de primer semestre sea vinculado a un grupo de investigación son cada vez más reducidas, tanto el saber teórico como el saber hacer tienen que mezclarse mutuamente, no se puede descontextualizar uno y otro, y la división entre los reflexivos y los “didácticos” (palabra que tratare a continuación) se hace abismal.
En el sentido clásico se les recuerda constantemente a los docentes que no saben aplicar la “didáctica” y que al no saberla aplicar los contenidos de diferentes teorías traídas de importación no pueden servir. El error se repite dos veces, el primero porque la didáctica no se puede reducir simplemente al juego o a los materiales audiovisuales para explicar cierto tema, el segundo porque los materiales de importación muchas veces no sirven y los recetarios ya pasan de moda. Por eso Zuluaga nos habla de: “la didáctica es un discurso por medio de cual el saber pedagógico piensa la enseñanza hasta hacerla el objeto central de sus elaboraciones”, por tal motivo la reflexión no se puede separar tan tajantemente del ejercicio practico. En eso pueda fallar también los proyectos de innovación que se llevan a cabo en diferentes escuelas, ya que estos proyectos no pueden quedarse solamente en los contenidos que se enseñan si no también a las practicas que ellas conlleven. Muy bien puede parecer que se deje de enseñar tal contenido y sea representado por este otro, pero eso no va a cambiar que nuestra forma de ver al estudiante siga siendo la misma, y que la relación vertical no cambie. Así mismo no se puede negar a su vez que los docentes puedan hacer ejercicios de razón pero sin calidad, y ello puede implicar a su vez un problema en la calidad dada en las universidades y sobre todo en las facultades de educación que aun no han encontrado la importancia que realmente tienen. La educación conlleva una gran responsabilidad, así Lucio la define como: “Aspecto especifico de la practica educativa que sistemática e institucionalmente supone una especialización creciente de las funciones de la sociedad”, y por tanto al ser el hombre un elemento si no el que le da la importancia a la sociedad, resulta especialmente importante la formación que el mismo tenga, y las facultades donde se supone deba ser formado.
En cuanto a la enseñanza específicamente de las ciencias sociales, cabe resaltar que varios puntos expuestos anteriormente se entrecruzan con temas que ya he tratado con anterioridad. Están las relaciones de las disciplinas con la pedagogía, y a su vez el perfil del docente que ha de ser usado cuando se le aleja del conocimiento. En el caso particular no es ni historiador ni sociólogo, pero tampoco se piensa como pedagogo. Entonces la ciencia social aun cuando no pase como la disciplina rígida y tan “profesionalizada” no ha de ser abandonada. Usualmente este alejamiento del conocimiento se nota en el trato hacia le docente, y no se puede caer en el error de pensar que el docente de sociales tiene que “responder por todo y por todos”. La crítica social y mas aún de contexto, no puede aislarse del discurso del docente. Si por algo ha de caracterizarse ha de ser por la responsabilidad que conlleva lo social, porque las relaciones entre estudiante-docente son muy importantes, y porque el laboratorio mas importante ha de ser el aula de clase y la ciudad.
Publicado por
Andrés Lizarazo
en
13:23:00
0
comentarios
![]()